| +
ISSN 1576-9925 + Edita: Ciberiglesia + Equipo humano + Cómo publicar + Escríbenos + Suscríbete + Apóyanos |
|
"En esto conocerán todos que sois mis discípulos, en que os amáis unos a otros." Juan 13, 35 |
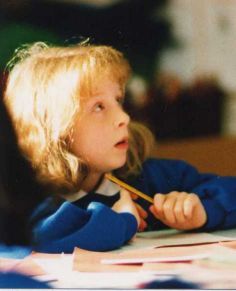 |
De nuevo la religión en la escuela como problema Carlos
Esteban Garcés |
A)
Repensar el concepto de enseñanza de la religión
B) Una solución de consenso para la enseñanza de las religiones
C) Fortalecer las contribuciones educativas del saber religioso
Escribimos estas reflexiones cuando estamos
en el ecuador del debate público que el Ministerio de Educación ha
convocado para una nueva reforma educativa. Del otoño de 2004 a la primavera
del 2005, todos los sectores implicados en el mundo educativo estamos llamados a
participar con nuestras aportaciones en el debate. Uno de los temas que más controversia
está suscitando es la enseñanza de la religión.
No es la primera vez que ocurre esto en
nuestra sociedad. En estos de 25 años, poco más, de democracia constitucional,
cada vez que en una reforma educativa se ha planteado el currículo escolar o la
estructura del sistema educativo, se ha avivado la polémica sobre la enseñanza
de la religión y ha acabado siendo un tema estrella. Este fue el caso de
la Logse a finales de los ochenta y comienzos de los noventa; también ha sido
así más recientemente con la Loce; y lo mismo, de nuevo, está pasando con la
reforma educativa que está en marcha actualmente. Sea suficiente, para
acreditar este dato, recordar que el foro de debate habilitado por el Ministerio
de Educación en su sitio web ( www.debateeducativo.mec.es
) ha recibido una participación que casi en un 80% se centra en el asunto de la
enseñanza de la religión.
Sin embargo, conviene no perder de vista que la enseñanza de la religión es un problema menor en el conjunto de la educación. Llama poderosamente la atención el desproporcionado espacio que ocupa en los medios de comunicación y que las discrepancias en torno a esta cuestión constituyan un eje de polarización política. Téngase en cuenta, por ejemplo, la decisiva importancia de la orientación escolar y no suele ser objeto de editoriales en la prensa. Aunque también hay que señalar algunos avances significativos en los últimos tiempos, hoy se reconoce con práctica unanimidad social y política que el sistema educativo debe proporcionar un aprendizaje escolar sobre la realidad religiosa, algo que no era aceptado tan solo hace algunos años.
Si se trata de explicar esta controversia, habremos de remitir necesariamente a una diversidad de cosmovisiones que no acaban de armonizar sus propuestas en el terreno educativo. El problema está en las diferentes opciones ideológicas de unos y de otros, se ha explicado recientemente. Las distintas ideologías reflejan una concepción diferenciada de la sociedad, de las relaciones entre las personas y de los valores sociales, lo que se traduce en educación en una visión específica de lo que significa la calidad y la equidad. Esta concepción se extiende después al papel de la escuela pública y de la privada, al sistema de admisión de alumnos, a la financiación de la educación, a la participación, a la organización de la ESO, al estudio de la religión... La LOGSE y la LOCE reflejan, con todos los matices que se quieran, la expresión de cada uno de estas opciones (Álvaro Marchesi, en Religión y Escuela, diciembre de 2004)
Junto a esta diversidad ideológica, legítima en democracia, debemos tener en cuenta otros argumentos que explican la recurrente polémica de la que hablamos. Debe tenerse en cuenta también que existe un considerable déficit en la comprensión social de lo que es –quizá de lo que debería ser– la enseñanza de la religión. La construcción mediática y política de este asunto ha ido encajándolo como exclusiva reivindicación de la Iglesia Católica, lo que ha provocado, en muchas ocasiones, una idea de enseñanza de la religión como un privilegio de la Iglesia propio de otros tiempos y una cuestión a superar. Resulta sorprendente, a pesar de esto, el alto índice de padres que eligen libremente cada año escolar la enseñanza de la religión para sus hijos.
El cuestionamiento de la enseñanza de la religión no solo es una opinión, en absoluto mayoritaria –pero legítima–, presente en la sociedad, aparece también, con distintos matices, en ámbitos eclesiales. No ha calado, creemos, suficientemente la nueva identidad plenamente académica del saber religioso en la escuela impulsada por el documento de los obispos de 1979 (Orientaciones sobre la ERE). Se sigue privando, equivocadamente, a esta enseñanza de una plena consideración curricular y, en ocasiones, se acaba percibiendo solo como un acercamiento pseudo-pastoral no propio de la escuela. Por otra parte, los avances de la didáctica de la religión han sido escasos en las dos últimas décadas, mientras que los subrayados eclesiales han sido mayores en los contenidos doctrinales que en los pedagógicos.
Repensar el concepto
de enseñanza de la religión
En este contexto social y eclesial estamos ante la necesidad urgente de enriquecer y redimiensionar el concepto de enseñanza de la religión. Hemos de repensar creativamente que la enseñanza escolar de la religión es básicamente una cuestión de la ciudadanía, desde donde la Iglesia, como las otras tradiciones religiosas presentes en la sociedad, pueden y deben participar en el debate social a la vez que cooperar con las administraciones en su regulación legislativa. Impulsar una identidad académica de la religión en la escuela, supone acreditarla pedagógicamente ante el propio sistema educativo y ante la ciudadanía, algo completamente necesario si se quiere proponer una enseñanza confesional de la cultura religiosa en un sistema educativo de una sociedad plural y un Estado aconfesional.
Consideramos necesario tener en cuenta que el concepto de enseñanza de la religión en la escuela, desde la perspectiva cristiana, tiene una clara identidad escolar, diferente de la catequesis, desde que en 1979 los obispos definieron esta enseñanza como una materia escolar ordinaria (Orientaciones sobre la ERE). El enfoque confesional de esta enseñanza, por ello es opcional también desde 1979, no disminuye el carácter académico del saber religioso que proviene de su referencia epistemológica a la Teología como saber universitario. Una Teología que en muchos países también está en considerada como saber universitario y proporciona el referente epistemológico y científico necesario para comprender la consistencia curricular de la enseñanza de la religión en la escuela.
Desde aquel documento oficial de la Iglesia, la clase de Religión Católica asume las finalidades propias de la escuela, es decir, asume los fines de la escuela establecidos en el artículo 2 de la LODE, reiterados en el 1 de la LOGSE y que la LOCE no derogó. La enseñanza de la religión, como se ha dicho, asume los principios, objetivos y métodos propios de la institución escolar (Juan Pablo II). Se trata de un concepto de enseñanza de la religión católica que ha sido también recogido en varios documentos de la Iglesia católica universal.
En el citado documento de los obispos en 1979 se establecieron los objetivos de la cultura religiosa, desde la perspectiva cristiana, que plenamente vigentes hoy y claramente beneficiosos para la calidad de la educación. Son tres: Situarse lúcidamente ante la tradición cultural; insertarse críticamente en la sociedad; dar respuesta al sentido último de la vida con todas sus implicaciones éticas. Se definió como una exigencia de la escuela y un derecho de los padres, aclarando en aquel contexto que ese derecho no dimana de la confesionalidad del Estado.
Este concepto de enseñanza de la religión, también –si no más– desde la perspectiva cristiana, supone una contribución netamente educativa en el pleno desarrollo de la personalidad de los alumnos. Es cierto que tiene un enfoque confesional, no necesariamente compartido por todos los ciudadanos en una sociedad plural, pero no es menos cierto que es una oferta escolar no impuesta a nadie y que es una propuesta formativa muy respetuosa con el derecho preferente de los padres a elegir para sus hijos una educación coherente con sus propias convicciones religiosas y morales. Sus contribuciones educativas constituyen auténticos factores de calidad de una educación reclamada por la mayoría de los ciudadanos y de las instituciones.
Una
solución de consenso político para la enseñanza de las religiones
Estamos, lo hemos señalado al comienzo, en un proceso de debate cívico y de participación ciudadana para una nueva reforma educativa (séptima ley orgánica en los 25 años de democracia). Siendo cierto que la organización de la enseñanza de la religión ha sido uno de los elementos que ha suscitado polémica en las reformas del sistema educativo, estamos ante la oportunidad de establecer, por primera vez en nuestra democracia, una nueva regulación para la enseñanza de las religiones con el consenso de todos los sectores implicados. Una deseada solución estable y de consenso como lo fue el caso de la Constitución española de 1978 en lo general y en educación. Facilitar una solución pactada para la enseñanza de la religión debe ser un objetivo clave en este tiempo de debate público. Participar activa y cívicamente en el debate, recreando y ensanchando el discurso sobre la religión en la escuela es una tarea que facilitará un acuerdo.
Sin ser nunca una enseñanza obligatoria, la clase de Religión ha sido regulada de diversas maneras en los 25 años de nuestra democracia. Entendemos como altamente recomendable que, a la hora de articular una nueva propuesta, se tengan en cuenta las mejores contribuciones de las anteriores regulaciones. Hemos acumulado ya algunos argumentos, técnicos y teóricos, de los que podemos aprender ahora evitando reincidir en las dificultades y en los errores. Nosotros proponemos tener en cuenta, al menos, tres aportaciones, una de cada una de las soluciones que los diversos partidos políticos han propuesto:
-
De la primera solución, Religión o Ética, tiempos de UCD, deberíamos retener la ausencia de dificultades organizativas en su funcionamiento escolar debido, básicamente, al equilibrio académico que suponía la libre opción por una de las dos materias sin ninguna excepcionalidad académica.
-
De las soluciones emanadas de la Logse, tiempos del PSOE, después de varios avatares entre los que estuvieron también los tribunales de justicia, debemos recordar, al menos, estas aportaciones: por una parte, la enseñanza de la religión se deriva también de las fuentes del currículo y debe entenderse como materia escolar en sus objetivos, contenidos, en su metodología y también en su evaluación, respondiendo así a la objeción de su evaluación; por otra parte, el hecho religioso ofrece una oportunidad formativa que viene reclamada por la educación integral y que puede articularse en opciones confesionales y aconfesional. –recuérdese la primera propuesta de Sociedad, Cultura y Religión–.
-
De la solución Ley de Calidad, tiempos del PP, podemos quedarnos con el planteamiento educativo que estableció cuando señalaba que En los niveles de Educación Primaria y Educación Secundaria, la Ley confiere a las enseñanzas de las religiones y de sus manifestaciones culturales, el tratamiento académico que les corresponde por su importancia para una formación integral, y lo hace en términos conformes con lo previsto en la Constitución y en los Acuerdos suscritos al respecto por el Estado español.
Entendemos,
también, que el documento de debate del, (MEC, Una educación de calidad
para todos y entre todos, 2004) contiene
entre sus propuestas todos estos elementos que posibilitarían una nueva
regulación para la enseñanza de la religión capaz de concitar un amplio apoyo
social y político. Aunque hemos de reconocer que su concreción inicial no
es suficiente para alcanzar el apoyo necesario de una solución pactada.
Proponemos
un camino de acercamiento al acuerdo social y político, aprendiendo de los
elementos que han ido mostrándose como positivos, desde diversas opciones políticas,
y tratando de evitar los aspectos que se han mostrado más negativos. Solo
faltaría la firme decisión social y política de acercar posiciones y
articular una nueva regulación para la enseñanza de las religiones. Una comisión
de expertos podría diseñar una propuesta de consenso, en diálogo con las
fuerzas sociales y políticas (puede verse una propuesta más desarrollada en Religión
y Escuela, enero de 2005).
Sin duda que incorporar plenamente la enseñanza de las religiones en el sistema educativo constituye un factor de calidad, como se ha apuntado en un estudio reciente sobre la situación de la educación actual (véase el documento de trabajo de XIX Semana Monográfica de la Fundación Santillana). La enseñanza de las religiones es un factor de calidad que la escuela pública necesita y del que no puede prescindir; y puede ser también un factor de calidad en la escuela privada si está inspirada en el cristianismo, básicamente por la aportación de la racionalidad en su discurso religioso.
Entendemos que fortalecer una educación para la ciudadanía
en el sistema educativo –una propuesta del MEC en Una educación de calidad para todos y entre todos–,
con el correspondiente apoyo formativo al profesorado, es deseable y plenamente
compatible con la atención adecuada que dicho sistema debe prestar a una educación
sobre el hecho religioso como una dimensión propia de la personalidad
humana, de la historia y de las culturas. Ambas contribuciones educativas
permiten y posibilitan el ejercicio de los derechos y libertades fundamentales
de los ciudadanos (Constitución europea, II)). Nos parece igualmente deseable
evitar que la formación cívica y moral que necesariamente incluye toda educación
religiosa, entre en conflicto con la nueva asignatura de educación para
la ciudadanía.
Fortalecer
las contribuciones educativas del saber religioso
Apostamos
por una educación que posibilita el pleno desarrollo de la personalidad de
los alumnos. La entendemos como el mejor instrumento de transformación social y
de promoción humana. Sabemos que frente
a los numerosos desafíos del porvenir, la educación constituye un instrumento
indispensable para que la humanidad pueda progresar hacia los ideales de paz,
libertad y justicia social –como señalan las primeras palabras,
compartidas por nosotros, de Jacques
Delors en su Informe a la UNESCO para la educación en el siglo XXI–.
Nos sumamos a las palabras de Ángeles
Galino cuando señala que educar es humanizar, es promover la
capacidad humana de un hombre, enseñarle a utilizar su propia responsabilidad,
ensancharle su ámbito de moralidad, y quien dice moralidad, dice libertad.
Educar es enseñarle a respetarse a si mismo y a los demás en sus opciones y a
saberse responsable del uso de su propia libertad.
Si educar es cultivar todas las dimensiones
de la personalidad de los alumnos, no podemos negar que en el ámbito de la
experiencia existe también el hecho religioso. A partir de aquí se puede
seguir profundizando en el hecho religioso como fenómeno que forma parte
de todas las civilizaciones, de todas las culturas y de todas las sociedades; su
presencia es un dato innegable en la historia de la humanidad que puede
encontrarse en multitud de realidades antropológicas y sociales y en la
diversidad de los lenguajes humanos. Es en este marco educativo donde la enseñanza
de la religión, un acercamiento aconfesional o una aproximación confesional,
proporciona sus mejores contribuciones educativas. Es necesario
visibilizar y mostrar en positivo estas aportaciones (puede verse una presentación
desarrollada de estas contribuciones en C. Esteban, Didáctica del área de
Religión, 1998 y Enseñanza de la religión y Ley de Calidad, 2003).
La presencia de la religión en la escuela
se justifica desde la perspectiva de una educación integral, desde la
perspectiva, dirá Abilio de Gregorio, de una educación humanizadora. Por su
relevancia antropológica, social, histórica y cultura, por su relevancia para
el planteamiento de sentido. La relevancia educativa deriva, con palabras
de Alberich, del hecho de que la problemática religiosa, como quiera que se
la juzgue, afecta en todo caso a los interrogantes más decisivos de la
existencia y a las claves de lectura en profundidad de la vida y de la historia.
El hecho religioso se presenta como portador de respuestas sobre el sentido último
de la realidad, como piedra de toque de los propias presuntas seguridades, como
criterio valorativo de la vida personal y social.
Una educación que pretenda
contribuir a una visión de la persona, capaz de dar sentido a su acción en
el mundo (A. de Gregorio, 2001), habrá de ser una educación
personalizadora. Una educación que ponga a la persona como centro. No solo
entendido como paidocentrismo o psicocentrismo didácticos. Hemos
de ir mucho más allá. Se trata de convertir al educando en sujeto, en
actor de su propia vida, tal como afirma El
Sujeto es el paso del Ello al Yo, el control ejercido sobre lo vivido para que
tenga un sentido personal, para que el individuo se transforme en actor que se
inserta en unas relaciones sociales transformándolas, pero sin identificarse
nunca completamente con ningún grupo, con ninguna colectividad. Porque el actor
no es aquel que actúa conforme al lugar que ocupa en la organización social,
sino que modifica el entorno material y sobre todo social en el que está
colocado al transformar la división del trabajo, los modos de decisión, las
relaciones de dominación y las relaciones culturales (A. Touraine, 1993).
La personalización no se produce, pues, como consecuencia de un proceso espontáneo, sino que es el resultado de la específica relación dialógica constante del sujeto con el entorno y de un proceso educativo. El resultado de estos procesos educativos será un perfil de ser humano maduro e ideal que describía J. A. Walgrave:
El hombre verdaderamente
personalizado sabe lo que piensa: tiene convicciones sólidas. Sabe lo que
quiere; permanece fiel a sí mismo. Emplea toda las fuerzas de que dispone para
realizar el proyecto de su ser. No cambia de la noche a la mañana. La impresión
que nos da es de fortaleza, de claridad, de precisión. Además, no se pierde en
la masa. No se deja seducir por el prestigio. Es verdaderamente independiente es
“alguien” que obra por sí mismo, en posesión de sí mismo con toda su
capacidad y su fuerza; alguien que tiene el dominio de sí y que sigue siendo lo
que es, fiel a sus convicciones, a su ideal, a su plan de vida, a pesar de sus
diferentes estados de ánimo, de sus emociones transitorias, de sus impulsos
naturales, sean cuales fueren, por otra parte, las reacciones de los demás, los
cambios de la opinión pública o la evolución de las circunstancias. Está por
encima de las fuerzas de la naturaleza en sí mismo; tiene las riendas en sus
manos, ve claro, domina la situación, se sirve de los medios, sabe dirigir. Se
mantiene igualmente por encima del juego incierto del mundo. Es independiente,
libre, concentrado en su propia fuerza. Es y sigue siendo él mismo (citado
por J. Gevaert, 1981).
Educar, en definitiva, es acompañar en el proceso de crecimiento personal, es personalizar, es adquirir personalidad, es decir, dar sentido a nuestra acción en el mundo. Y necesariamente esto reclama la presencia en el proceso educativo de referentes y valores de sentido. Y el hecho religioso, como ya hemos apuntado anteriormente, es portador de estos valores de sentido que posibilitan el crecimiento y el proceso autónomo y libre de maduración personal. A este respecto se puede añadir que solamente en la medida en que se vaya estructurando una personalidad madura en el sujeto, es posible una verdadera apertura a los valores de trascendencia, puesto que la línea de la evolución psicológica hacia la madurez es siempre una línea en dirección a dicha trascendencia.
Volver al sumario del Nº 7 Volver a Principal de Discípulos
